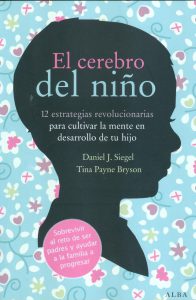Ahora sabemos que esas tabletas, teléfonos y videojuegos son una forma de droga digital, que el efecto adictivo afecta la corteza cerebral del cerebro; su función ejecutiva y control de impulsos, de la misma manera que la cocaína, elevando los niveles de dopamina (neurotransmisor de placer). Pantallas llamadas «cocaína electrónica» (Whibrow, P.; UCLA), «heroína digital” (investigadores chinos) o «pharmakeia digital» (griego para la droga, Marina de EEUU).
// <![CDATA[
(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:499717,hjsv:5}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'//static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
// ]]>
¿Porqué los padres, diseñadores e ingenieros son los más cautelosos? ¿Porqué Steve Jobs era un padre notoriamente de baja tecnología? ¿Porqué los ejecutivos e ingenieros de Silicon Valley matriculan a sus hijos en escuelas Waldorf no-tecnológicas? ¿Porqué los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, fueron a escuelas Montessori sin tecnología así como el creador de Amazon Jeff Bezos y el fundador de Wikipedia, Jimmy?
La exposición a dichos dispositivos provoca cambios en:
- Los niños… su juego es cada vez menos creativo y experimental perdiendo atracción por objetos, sus intereses se reducen, se pierde interés por las relaciones en el juego, los juguetes, la naturaleza. Aparecen dificultades en el sueño y en el mantenimiento de la atención por la hiper-excitación. Peor aún, nos encontramos a niños apáticos, que se aburren, sin imaginación, desinteresados y desmotivados cuando no están conectados con lo digital.
- Las familias… la agresividad y los berrinches cuando los dispositivos se quitan y la atención se disipa cuando los niños no son estimulados perpetuamente. Y esto se extiende a los padres que son los primeros ejemplos, se relacionan menos y peor con sus hijos, están semipresentes en los momentos en familia y las relaciones, y la comunicación se deteriora profundamente.
- Su futuro… Cientos de estudios clínicos demuestran que las pantallas aumentan la depresión, la ansiedad y la agresión y que pueden llevar a características psicóticas por falta de contacto con la realidad. Demostrado está que los niños que pasan más tiempo frente a pantallas tienen más problemas de déficit de atención. Esto se debe a que hay una región en el cerebro emocional, llamada «núcleo estriado», que valora las actividades donde dirigir la atención en función de la intensidad del estímulo y la rapidez con la que satisfice. Así decide a qué actividades debemos prestar más atención. Con estos dispositivos el cerebro se acostumbra a recibir estímulos intensos y satisfacción inmediata, así difícilmente va a querer prestar atención a otras actividades menos intensas, y corren el riesgo de caer en una adicción.
Estudios clínicos sobre adolescentes detallan que han encontrado más fácil tratar la adicción a las drogas que a lo digital, los videojuegos o las redes. Los niños de 8 a 10 años pasan 8 horas al día con diversos medios digitales mientras los adolescentes pasan 11 horas frente a las pantallas. Uno de cada tres niños está usando tabletas o teléfonos inteligentes antes de que puedan hablar (Academia Americana de Pediatría, 2013). No es una tarea fácil en nuestra actual sociedad llena de tecnología donde las pantallas son omnipresentes. Una persona puede vivir sin drogas o alcohol pero las tentaciones digitales están por todas partes.
¿Qué hacemos como padres y desde casa?
La principal clave es la prevención, evitar que su hijo de 4, 5 u 8 años se enganche a las pantallas. Eso significa Lego en lugar de Minecraft; Libros en lugar de iPads; Naturaleza y deportes en vez de TV, hasta que tengan por lo menos 10 años de edad (incluso hasta los 12).
Evite al máximo la utilización de dispositivos electrónicos en casa, siempre que esté en familia: establezca un parking de móviles para toda la familia, coma con sus hijos sin ningún dispositivo electrónico en la mesa, manténgalos en silencio, evite utilizarlos a modo de niñeras digitales. Hable con sus hijos sin dispositivos en la mano, recuerde: “la mayoría de los niños, oyen lo que dices, algunos incluso hacen lo que dices, pero todos los niños, hacen lo que haces”.
Es muy posible, dependiendo del grado de exposición en el que se encuentren sus hijos, que se sientan desorientados, aburridos, oxidados y se sientan solos y sin recursos para conectarse a las experiencias de la vida real. Nosotros como adultos también estamos sufriendo esta situación y hemos, juntos, de recuperar las actividades creativas para conectar de nuevo las relaciones familiares.
Mientras que un niño está utilizando una tablet o viendo la tele, está dejando de hacer otras actividades necesarias para su desarrollo. En menores de 2 años está demostrado que su cerebro necesita interacciones directas con personas reales para desarrollar el lenguaje y otras habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Y a partir de los 2 años el principal efecto negativo de las tecnologías es que restan tiempo de ejercicio físico y actividades manipulativas además de todo el componente atencional y motivación anteriormente descrito.
¿Cómo hacer un uso responsable de las tecnologías?
Por otro lado no hay que negar que estamos asistiendo a un cambio social con las nuevas tecnologías así que para prevenir este uso excesivo, se pueden proporcionar a los niños y adolescente herramientas para hacer un buen uso de ellas.
Jugar con ellos y compartir eso que les motiva, compartir emociones, aprender juntos y conocernos mejor. Ubicar los dispositivos en el espacio común para evitar el aislamiento y observar informalmente su comportamiento. Invitar a amigos a jugar siempre es mejor opción para conocer cómo se relacionan. Programar tiempos de uso, que suponga un equilibro entre todas las dinámicas, siempre determinar su fin antes de empezar para que así sea más fácil conseguir el compromiso. Hablar de internet de una manera crítica y reflexiva teniendo en cuenta sus pros y sus contras. Informarse sobre programas limitadores de contenidos. Siempre sugerir que realice otras actividades de ocio que les motiven.
Cristina Oroz Bajo



 Para ayudarte durante todo el proceso, el curso Aumenta La Inteligencia De Tu Hijo te va a llevar de la mano con un programa organizado y completo para que puedas ir directo al grano.
Para ayudarte durante todo el proceso, el curso Aumenta La Inteligencia De Tu Hijo te va a llevar de la mano con un programa organizado y completo para que puedas ir directo al grano.
 Madre y experta en estimulación temprana, master en neurociencias, doctorando en Biomedicina.
Madre y experta en estimulación temprana, master en neurociencias, doctorando en Biomedicina.